La luz fantástica - Terry Pratchett
Y muy lejos, pero situado en el curso de colisión, el héroe más grande jamás nacido en el Disco se liaba un cigarrillo, completamente inconsciente de la que le aguardaba.
El pitillo que hacía girar expertamente entre los dedos era interesante: como muchos magos errantes de los que había aprendido el arte, aquel héroe tenía la costumbre de guardarse las colillas en un saquito de cuero y usar los restos para hacerse nuevos cigarrillos. Las implacables leyes de los promedios dictaban que parte de aquel tabaco había sido fumado casi contínuamente durante muchos años. La sustancia que intentaba prender sin éxito..., bueno, digamos que habría servido para alquitranar carreteras.
Tan grande era la reputación de este hombre que un grupo de jinetes nómadas bárbaros le había invitado respetuosamente a reunirse con ellos en torno a su hoguera de boñigas de caballo. Los nómadas de las regiones del Eje solían emigrar hacia la Periferia cuando llegaba el invierno, y éstos formaban parte de una tribu que había plantado sus tiendas de fieltro en la sofocante ola de calor de -3 grados. Ivan por ahí con las narices despellejadas y quejándose de insolaciones.
El efe bárbaro dijo:
- ¿Cuáles, pues, son las grandes cosas que un hombre puede encontrar en la vida?
Es el tipo de conversaciones que hay que iniciar para que los bárbaros esteparios se mantengan sentados en círculos.
El hombre situado a su derecha bebió pensativamente un sorbo de cóctel de leche de yegua y sangre de lince blanco, y así habló:
- El horizonte nítido de la estepa, el viento en tu melena, un caballo descansado para cabalgar.
El hombre de su izquierda dijo:
- El grito de un águila blanca en las montañas, la caída de la nieve en el bosque, una buena flecha en tu arco.
El jefe asintió y dijo:
- Sin duda es el espectáculo de tu enemigo muerto, la humillación de su tribu y el llanto de sus mujeres.
Se oyó un murmullo generalizado de aprobación ante tan extravagante afirmación.
El jefe se volvió respetuosamente hacia su invitado, una figurilla que se calentaba cuidadosamente los sabañones junto a la hoguera.
- Pero nuestro huésped, cuyo nombre es legendario, sin duda conoce la verdad: ¿Cuáles son las grandes cosas que un hombre puede encontrar en la vida?
El invitado se detuvo en mitad de otro inútil intento por encender su pitillo.
- ¿Cómo dicez? -preguntó, desdentado.
- Que cuáles son las grandes cosas que un hombre puede encontrar en la vida.
Los guerreros se inclinaron hacia delante para oír mejor. Aquello valdría la pena.
El invitado pensó durante largo rato con todas sus fuerzas, y luego dijo con voz pausada:
- Agua caliente, buenoz dientez y papel higiénico suave.
[...]
Los druidas del Disco se enorgullecían de su progresista aproximación al descubrimiento de los misterios del universo. Por supuesto, como los druidas de todas partes, creían en la unidad esencial de todo lo que vive, en el poder curativo de las plantas, en el ritmo natural de las estaciones y en la incineración de todo el que no percibiera adecuadamente todo esto, pero también habían pensado mucho sobre la base misma de la creación, y llegaron a formular la siguiente teoría:
El universo, según decían, dependía para su funcionamiento del equilibrio de cuatro fuerzas que ellos identificaban como encanto, persuasión, inseguridad y mala leche.
De esta manera, el sol y la luna orbitaban en torno al Disco porque habían sido persuadidos para no caer, pero en realidad no volaban a causa de la inseguridad. El encanto permitía que los árboles crecieran y la mala leche los mantenía arriba, etcétera.
Algunos druidas sugirieron que existían ciertos fallos en esta teoría, pero los druidas más ancianos les explicaron con precisión que había un lugar y un momento para la polémica documentada y el debate científico: la pira ceremonial en el siguiente solsticio.
[...]
Pero una figura menuda y solitaria vigilaba también desde el útil escondrijo que le proporcionaba una piedra caída. Una de las leyendas más grandes del Disco observaba con considerable interés los acontecimientos que se desarrollaban en el círculo de piedra.
Vio como los druidas cerraban el corro y entonaban el cántico, vio como el jefe druida alzaba su hoz...
Oyó la voz.
- ¡Disculpad un momento, por favor! ¿Puedo decir una cosa?
Rincewind miró desesperadamente a su alrededor buscando una salida. No la había. Dosflores estaba de pie junto a la piedra que servía de altar, con un dedo alzado y una actitud de educada determinación.
Rincewind recordó el día en que Dosflores había pasado junto a un carretero que apaleaba a los bueyes con demasiada fuerza, y la presentación que el turista hizo de sus teorías acerca de la protección de los animales dejó al mago magullado y sangrante.
Los druidas miraban a Dosflores con la clase de expresión que se suele reservar para una oveja que se ha vuelto loca o una lluvia de ranas. Rincewind no alcanzaba a oír lo que decía, pero unas cuantas frases como "costumbres folklóricas" y "flores y frutos" le llegaron desde el silencioso círculo.
En aquel momento, unos dedos que parecían palitos de queso se cerraron en torno a la garganta del mago, y algo extremadamente afilado y cortante le arañó la nuez, mientras una voz húmeda susurraba junto a su oído:
- Ni una palabda o edez hombde muedto.
Los ojos de Rincewind giraron en sus órbitas como si estuvieran buscando un camino de salida.
- Si no quieres que diga nada, ¿cómo sabrás que he comprendido lo que acabas de decirme? -siseó.
- ¡Calla y dime qué hace el otdo idiota!
- Oye, espera, si tengo que callarme no puedo...
El cuchillo junto a su garganta se convirtió en una raya caliente de dolor, y Rincewind decidió dar un pase pernocta a la lógica.
- Se llama Dosflores. No es de por aquí.
- Ya me padecía a mí. ¿Ez amigo tuyo?
- Tenemos una especie de relación odio-odio, sí.
Rincewind no alcanzaba a ver a su agresor, pero por lo que sentía a su espalda, tenía el cuerpo hecho de percheros. Además, apestaba a caramelos de menta.
- Hay que deconoced que tiene agallaz. Haz exactamente lo que te digo y quizá laz agallaz de tu amigo no acaben eztampadaz en la piedda.
- Urrr.
- Ezta gente no ez muy ecuménica, ¿zabez?
Fue en aquel momento cuando la luna, con la debida obediencia a las leyes de la persuasión, salió; aunque, por deferencia a las leyes informáticas, no fue por un lugar ni siquiera remotamente cercano a las piedras colocadas a tal efecto.
Pero lo que había allí, escudriñando entre los jirones de nubes, era una brillante estrella roja. Pendía exctamente sobre la piedra sagrada del círculo, deslumbrante como una chispa en las órbitas oculares de la Muerte. Era sombría, terrible y, como no pudo evitar advertir Rincewind, un poco más grande que la noche anterior.
Un grito de horror se elevó de entre los sacerdotes reunidos. En la periferia, la multitud se apretujó hacia adelante: aquello parecía prometedor.
Rincewind sintió que le ponían el mango de un cuchillo en la mano, y oyó la voz chirriante a su espalda.
- ¿Haz hecho alguna vez ezta claze de cozaz?
- ¿Qué clase de cosas?
- Atacad un templo, matad a loz zaceddotez, dobad el odo y dezcatad a la chica.
- No, al menos no con esas palabras.
- Puez ze hace azí.
A cinco centímetros de la oreja de Rincewind, la voz se convirtió en el aullido de un mandril que acabara de pisar una trampa en un desfiladero con buena resonancia, y una forma menuda pero fuerte salió corriendo junto a él.
A la luz de las antorchas, vio que se trataba de un hombre muy viejo, de la variedad huesuda que se suele denominar "vital para su edad", con la cabeza completamente pelada, una barba que le llegaba casi hasta las rodillas y unas piernecillas como alambres en las cuales las venas varicosas habían dibujado el mapa de una ciudad bastante grande. A pesar de la nieve, no llevaba más que un taparrabos de cuero y un par de botas en las que habrían cabido sin problemas otros dos pies.
Los dos druidas más cercanos a él intercambiaron miradas y blandieron las hoces. Hubo una mancha borrosa y se derrumbaron, convertidos en bolas de agonía que emitían sonidos castañeteantes.
En el tumulto que siguió, Rincewind consiguió deslizarse hacia la piedra altar, sujetando el cuchillo con dos dedos como para no provocar ningún comentario desaprobador. La verdad es que nadie le prestaba demasiada atención: los druidas que no habían huido del círculo, generalmente los más jóvenes y musculosos, se habían congregado en torno al anciano con intención de discutir el tema del sacrilegio en relación con los círculos de piedra. Pero, a juzgar por las risitas temblorosas y el ruido de golpes, era él quien dirigía el debate.
Dosflores observaba la pelea con interés. Rincewind le agarró por un hombro.
- ¡Vámonos! -gritó.
- ¿No deberíamos ayudar?
- Estoy seguro de que no haríamos más que estorbar -se apresuró a decir Rincewind-. Ya sabes lo molesto que es cuando estás trabajando y la gente no hace más que intentar mirar lo que haces.
- Como mínimo tenemos que rescatar a la joven -replicó Dosflores con firmeza.
- ¡Muy bien, pero deprisa!
Dosflores cogió el cuchillo y corrió hacia la piedra altar. Tras varios intentos de aficionado, consiguió cortar las cuerdas que ataban a la chica, quien se sentó y rompió a llorar.
- No pasa nada... -empezó a decir el turista.
- ¡Claro que pasa, imbécil! -le espetó ella, mirándole con unos ojos ribeteados de rojo-. ¿Por qué la gente siempre tiene que estropearlo todo?
Resentida, se sonó la nariz con el borde de la túnica.
Dosflores, avergonzado, alzó la vista hacia Rincewind.
- Mmm... me parece que no lo comprendes bien -dijo-. Te acabamos de salvar de una muerte segura.
- No ha sido fácil -sollozó ella-. Quiero decir, mantenerte... -Se sonrojó y retorció el dobladillo de su túnica-. O sea, seguir..., no dejar que te..., no perder las... cualificaciones...
- ¿Cualificaciones? -interrogó Dosflores, ganando el Trofeo Rincewind a la persona más lenta de entendederas del universo.
La chica entrecerró los ojos.
- A estas horas podría estar ya con la Diosa Luna, bebiendo aguamiel en una copa de plata -dijo malhumorada-. ¡Ocho años de quedarme en casa las noches de los sábados, todo a la basura!
Alzó la vista hacia Rincewind y lanzó un gruñido despectivo.
En aquel momento, el mago sintió algo. Quizá fue el tenue roce de una pisada tras él, quizá un movimiento reflejado en los ojos de la chica..., el caso es que se agachó.
Algo silbó en el aire atravesando el lugar donde había estado su cuello y rozó el cráneo calvo de Dosflores. Rincewind se volvió en redondo y vio como el archidruida preparaba de nuevo su hoz para descargar otro tajo. Ante la ausencia de cualquier posibilidad de huida, lanzó una patada desesperada.
Alcanzó de lleno al druida en la rodilla. El hombre gritó y dejó caer el arma. En aquel momento se oyó un desagradable ruidillo carnoso, y se derrumbó hacia adelante. Tras él, el hombrecillo de la larga barba arrancó su espada del cadáver, la limpió con un puñado de nieve y dijo:
- El lumbago me eztá matando. Puedez llevad el teozodo.
- ¿Tesoro? -inquirió débilmente Rincewind.
- Laz gadgantillaz y ezaz cozaz. Todoz loz colladez de odo. Tienen ontonez de elloz. Azí zon loz zaceddotez... -dijo el viejo desdentado-. ¿Quién ez la chica?
- No quiere que la rescatemos -explicó Rincewind.
La chica miró desafiante al anciano bajo unos párpados recargados de maquillaje.
- A tomad pod culo -dijo el viejo.
Con un solo movimiento se la echó al hombro..., se tambaleó, lanzó un grito de dolor tras la protesta de su artritis, y cayó.
Tras un momento en posición supina, dijo:
- No te quedez ahí padada, maldita zodda..., ayúdame a levantadme.
Para asombro de Rincewind, y probablemente también para el suyo propio, la chica obedeció.
Enretanto, el mago intentaba levantar a Dosflores. El turista tenía en la sien un rasguño que no parecía muy profundo, pero estaba inconsciente, con el rostro congelado en una sonrisa ligeramente preocupada. Su respiración era superficial y... extraña.
Y parecía muy ligero. No sólo poco pesado, sino casi sin peso. Era como si el mago estuviera sosteniendo una sombra.
Rincewind recordó haber oido que los druidas usaban venenos raros y terribles. Por supuesto también había oído, generalmente de labios de las mismas personas, que los criminales tenían los ojos muy juntos, que los rayos jamás caían dos veces sobre el mismo sitio y que si los dioses hubieran querido que el hombre volase le habrían proporcionado billetes de avión. Pero la ligereza de Dosflores asustó a Rincewind. Le asustó muchísimo.
Miró a la chica. Se había echado al viejo a un hombro, y dirigió una sonrisita apologética al mago. Desde algún lugar cercano a la base de su espalda, una voz cascada dijo:
- ¿Lo tienez todo ya? Puez vámonoz antez de que vuelvan.
Rincewind cogió a Dosflores bajo un brazo y trotó tras ellos.
No parecía tener otra opción.
El viejo tenía un caballo atado a un arbolillo retorcido, en un desfiladero lleno de nieve a cierta distancia de los círculos. Era un animal esbelto y lustroso, y la impresión general de que era un soberbio corcel de batalla quedaba enturbiada sólo en parte por el anillo hemorroide atado a la silla.
- Muy bien, ya puedez bajadme. Hay una botella de linimento en la alfodja, zi no te impodta...
Rincewind dejó caer a Dosflores apoyándolo contra el árbol con toda la suavidad posible y, a la luz de la luna -sumada al resplandor rojizo de la amenazadora estrella nueva, según advirtió-, tuvo oportunidad de examinar bien por primera vez a su salvador.
Sólo tenía un ojo, el otro estaba cubierto por un parche negro. Su flaco cuerpecillo era un entramado de cicatrices y, en aquel momento, la tendinitis lo tenía hecho polvo. Obviamente, sus dientes habían dimitido hacía tiempo.
- ¿Cómo te llamas? -preguntó.
- Bethan -respondió la chica, frotando un puñado de maloliente ungüento verdoso sobre la espalda del anciano.
Por su aspecto, el linimento no era parte de la historia cuando eres una virgen recién rescatada del sacrficicio por un héroe con un corcel blanco..., pero también parecía pensar que, si el linimento entraba en juego, lo mejor era usarlo bien.
- Le preguntaba a él -dijo Rincewind.
Un ojo brillante como una estrella se clavó en él.
- Mi nombde ez Cohen, chico.
Las manos de Bethan se detuvieron en el acto.
- ¿Cohen? -preguntó-. ¿Cohen el Bárbaro?
- El mizmo.
- Espera, espera -interrumpió Rincewind-. Cohen es un tipo corpulento, con un cuello de toro, los músculos de su pecho son como sacos de balones de fútbol. Es el mejor guerrero del Disco, una leyenda viviente. Mi abuelo me contó que le había visto..., mi abuelo me contó..., mi abuelo...
Se detuvo ante la mirada penetrante del viejo.
- Oh -dijo-. Oh. Claro. Perdón.
- Zí -suspiró Cohen-. Ez ciedto, chico. Máz que una leyenda, zoy hiztodia.
- Cielos -se asombró Rincewind-. ¿Cuántos años tienes, exactamente?
- Ochenta y ziete.
- ¡Pero si eras el más grande! -exclamó Bethan-. ¡Los bardos todavía cantan canciones sobre ti!
Cohen se encogió de hombros y lanzó un gemido de dolor.
- Y nunca me pagaron doyaltiez -dijo. Contempló la nieve con tristeza-. Éza ez la zaga de mi vida. Ochenta añoz en el negocio, ¿y qué he zacado en limpio? Lumbago, almoddanaz, úlcera de eztómago y cien decetaz difedentez pada haced zopa. ¡Zopa! ¡Odio la zopa!























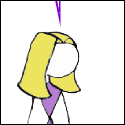










No hay comentarios:
Publicar un comentario