Las piedras élficas de Shannara - Terry Brooks
Lejos, al oeste de Arbolon, más allá de la Línea Quebrada, se produjo una agitación en el aire. Apareció algo más negro que la oscuridad del temprano amanecer, retorciéndose en espirales y vibrando con la fuerza de un viento que parecía azotarlo. Durante un momento, el velo de negrura se mantuvo estable. Después se abrió, desgarrado por la fuerza de su interior. Detrás de la engrura impenetrable surgieron aullidos y chillidos, mientras docenas de miembros acabados en garras rasgaban y rompian la súbita brecha, estirándose hacia la luz. Después un fuego rojo estalló alrededor y las manos cayeron, deformadas y quemadas.
El Dagda Mor apareció produciendo un silbido de furia. Su Báculo de Poder desprendía vapor ardiente mientras apartaba con él a los impacientes y atravesaba con decisión la abertura. Un instante después, las figuras oscuras de la Parca y el Suplantador le siguieron. Otros cuerpos empujaban para salir, desesperados, pero los bordes de la raja se juntaron de inmediato, encerrando la negrura y a los que vivían en su interior. En pocos momentos la abertura desapareció del todo y el extraño trío quedó solo.
El Dagda Mor miró a su alrededor con cautela. Se encontraban en la sombra de la Línea Quebrada. El amanecer, que ya había roto la paz de los escogidos, era una débil luz en el cielo oriental por detrás de la monstruosa pared de montañas. Los altísimos picos cortaban el cielo como oscuros pilares, a lo lejos, en la desolación de las Planicies de Hoare. Las planicies se extendían hacia el oeste, desde la línea de montañas, como una tierra seca y estéril en donde la duración de la vida se medía en minutos y horas. Nada se movía sobre su superficie. Ningún sonido alteraba la quietud del aire de la mañana.
El Dagda Mor sonrió; los dientes ganchudos resplandecieron. Su llegada no había sido advertida. Después de tantos años, estaba libre. Una vez más estaba suelto entre los que le habían encerrado.
De lejos podría haber pasado por uno de ellos. Su aspecto era básicamente el de un humano. Caminaba erguido sobre dos piernas, y los brazos sólo eran un poco más largos que los de un hombre. Avanzaba, encorvado, con un peculiar movimiento por impulsos, pero las oscuras ropas que lo envolvían dificultaban la determinación de la causa. Sólo de cerca podía distinguirse la enorme joroba que deformaba su columna por encima de sus hombros. Y los grandes mechones de pelo verdoso que sobresalían de todas las partes de su cuerpo como parches de hierba. O las escamas que cubrían sus antebrazos o la parte inferior de las piernas. O las manos y pies terminados en garras. O el aspecto vagamente gatuno de su cara. O los ojos, negros y brillantes, con una engañosa placidez en su superficie, como dos estanques de agua idénticos que escondiesen algo maligno y destructivo.
Una vez visto esto, no restaba ya ninguna duda sobre la identidad del Dagda Mor. Lo que delataban estos rasgos no era un humano, sino un demonio.
Y el demonio odiaba. Odiaba con una intensidad que rayaba en la locura. Cientos de años de encierro en la cárcel oscura enterrada bajo el muro de la Prohibición dieron a su odio tiempo más que suficiente para alimentarse y crecer. Ahora le consumía. Era todo para él. Le daba poder y él usaría ese poder para aplastar a las criaturas que le habían causado tanto sufrimiento. ¡Los elfos! Todos los elfos. Y ahora ni siquiera eso lo dejaría satisfecho; ahora no, después de tantos siglos apartado de este mundo que en otra época había sido suyo; confinado en ese limbo informe e inanimado de oscuridad interminable, de lenta y dolorosa inactividad. No, la destrucción de los elfos no sería suficiente para reparar la humillación que había sufrido. También los otros deberían ser destruídos. Hombres, enanos, trolls, gnomos, todos aquellos que formaban parte de la humanidad que tanto detestaba; las razas de la humanidad que vivían en su mundo y se habían apoderado de él.
La venganza llegaría, pensó. De la misma forma que había llegado su liberación. Podía sentirlo. Había esperado siglos, retenido por el muro de la Prohibición, probando su resistencia, tratando de encontrar una debilidad, sabiendo que algún día empezaría a fallar. Y ahora ese día había llegado. Ellcrys se estaba muriendo. ¡Ah, qué dulces palabras! ¡Deseaba decirlas en voz alta! ¡Se estaba muriendo! ¡Se estaba muriendo y ya no podría seguir manteniendo la Prohibición!
El Báculo de Poder refulgía incandescente en su mano al tiempo que el odio lo colmaba. La tierra bajo la punta del bastón quedó carbonizada. Con un esfuerzo se serenó y el báculo se enfrió de nuevo.
Durante un tiempo, desde luego, la Prohibición se había mantenido firme. El desmoronamiento no se produciría de un día para otro, ni probablemente en varias semanas. Incluso la pequeña brecha que había logrado abrir requirió un poder enorme. Pero el Dagda Mor poseía un poder enorme, más poder que cualquiera de los que estaban aún atrapados bajo la Prohibición. Él era el jefe de todos; su palabra los gobernaba. Algunos lo habían desafiado durante los largos años de destierro; sólo algunos. Los había aniquilado. Había dado con ellos un triste ejemplo. Ahora todos le obedecían. Le temían. Pero compartían su odio por lo que les habían hecho a ellos. Y también alimentaban ese odio, que los había conducido a una necesidad furiosa de venganza, y cuando al fin fuesen liberados, esa necesidad tardaría mucho, mucho tiempo en ser compensada.
Pero, por ahora, debían esperar. Por ahora, debían tener paciencia. No tardaría mucho. La Prohibición se debilitaría un poco más cada día, desmoronándose a medida que Ellcrys fuese muriendo. Sólo una cosa podría evitarlo: un renacimiento.
El Dagda Mor asintió para sí. Conocía bien la historia de Ellcrys. ¿No había estado prseente la primera vez que ésta vio la vida, cuando expulsó a sus hermanos y a él mismo del mundo de luz a la prisión de oscuridad? ¿No había presenciado cómo su brujería los había vencido, una bruería tan potente que incluso podía superar a la muerte? Y sabía que la libertad aún podía serle arrebatada. Si uno de los escogidos lograba llevar una semilla del árbol a la fuente de su poder, Ellcrys podría renacer y la Prohibición sería invocada de nuevo. Sabía eso, y por ello estaba aquí ahora. No contaba con ninguna seguridad de poder romper el muro de la Prohibición. Fue una apuesta peligrosa emplear tanto poder en el intento, porque, de haber fracasado, se habría quedado tremendamente débil. Tras el muro existían otros casi tan poderosos como él. Habrían aprovechadola oportunidad para destruirlo. Pero la apuesta era necesaria. Los elfos todavía no se daban cuenta del alcance del peligro. De momento, se sentían seguros. No creían que nada dentro de los confines de la Prohibición poseyera un poder suficiente para atravesarla. El error lo descubrirían tarde. Para entonces, ya se habría asegurado de que Ellcrys no volvería a renacer y de que la Prohibición no sería restaurada.
Ésa era la causa por la que había hecho que los otros dos lo acompañasen.
Ahora les dirigió una mirada. Encontró al Suplantador a su lado, soportando en su cuerpo una transición contínua de colores y formas mientras experimentaba copiando a los seres vivos que había encontrado allí: en el cielo, un halcón al acecho y un pequeño cuervo; en la tierra, una marmota, una serpiente, un insecto de múltiples patas y un par de pinzas, siempre algo nuevo, y en una sucesión tan rápida que a los ojos les costaba seguirlo. Porque el Suplantador poía ser cualquier cosa. Encerrado en la oscuridad con sólo sus hermanos como modelos, sus poderes habían quedado mermados, prácticamente destruídos. Pero aquí, en este mundo, las posibilidades eran interminables. Todo, ya fuese humano o animal, pez o ave, no importaba el tamaño, la forma, el color o su capacidad, podía ser suplantado por él. Ni siquiera el Dagda Mor estaba seguro del verdadero aspecto del Suplantador; la criatura estaba tan orgullosa de adoptar otras formas de vida que pasaba casi todo el tiempo siendo algo o alguien distinto de quien era en realidad.
Un don extraordinario, pero lo poseía una criatura cuya capacidad para el mal casi se igualaba con la del Dagda Mor. El Suplantador también era de naturaleza demoníaca. Era egoísta y malévolo. Disfrutaba con el engaño, disfrutaba hiriendo a los demás. Siempre fue enemigo del pueblo elfo y sus aliados, los despreciaba por su devota preocupación por el bienestar de las formas de vida inferiores que habitaban en el mundo. Las criaturas inferiores no significaban nada para el Suplantador. Eran débiles, vulnerables, merecían ser utilizadas por seres superiores, seres como él. Los elfos no eran mejores que las criaturas a las que protegían. Tampoco eran capaces de engañar. Estaban atrapados en lo que eran; no podían ser nada más. Él podía ser lo que deseara. Despreciaba a todos. No tenía amigos. No los quería. Ninguno excepto el Dagda Mor, ya que el Dagda Mor poseía lo único que respetaba: un poder mayor que el suyo. Por eso, y sólo por eso, el Suplantador le servía.
El Dagda Mor tardó un poco más en localizar a la Parca. Finalmente la encontró a no más de diez metros, inmóvil, poco más que una sombra en la pálida luz del alba, como un fragmento más de la noche que se desvanecía confundiéndose con el gris de las planicies. Envuelta de la cabeza a los pies con sus ropas cenicientas, la Parca era casi invisible, con el rostro oculto por la sombra de una amplia capucha. Nadie había mirado su rostro más de una vez. La Parca sólo permitía eso a sus víctimas, y sus víctimas estaban todas muertas.
Si se consideraba peligroso al Suplantador, la Parca lo era diez veces más. La Parca era una asesina. Matar era la única función de su existencia. Era una criatura enorme, con fuertes músculos y de más de dos metros cuando se erguía en toda su estatura. Sin embargo, su tamaño era engañoso, proque no era pesada en absoluto. Se movía con la agilidad y la gracia del mejor cazador elfo. Cuando iniciaba una caza, nunca la abandonaba. Nada que persiguiese escapaba jamás de ella. Incluso el Dagda Mor se mostraba precavido, aunque la Parca no poseía su poder.
La razón era que la Parca le servía por voluntad propia, no porque le temiese o respetase como los otros. Era un monstruo que no daba importancia a la vida, ni siquiera a la suya. No mataba por placer, aunque en verdad lo sientiera. Mataba porque era institntivo en ella. Mataba porque le era necesario. A veces, en la oscuridad de la Prohibición, apartada de todas las formas de vida excepto de las de sus hermanos, había sido casi incontrolable. El Dagda Mor se vió obligado a ofrecerle demonios menores para que los matase, sometiéndola a su control con una promesa. Cuando estuviesen libres de la Prohibición, y un día lo estarían realmente, la Parca podría disponer de todas las criaturas del mundo que capturara. Podría perseguirlas todo el tiempo que quisiese. Al final, podría matarlas a todas.
El Suplantador y la Parca. El Dagda Mor había escogido bien. Uno sería sus ojos, otro sus manos; ojos y manos que se introducirían en el corazón del pueblo elfo y acabarían para siempre con la posibilidad de que Ellcrys pudiera renacer.
Dirigió una aguda mirada hacia el este, donde el borde del sol matutino se elevaba con rapidez por la cresta de la Línea Quebrada. Era el momento de partir. Por la noche tendrían que estar en Arbolon. También esto lo había planeado con cuidado. El tiempo era muy valioso; no podían perderlo si pretendían coger a los elfos desprevenidos. Ellos no deberían enterarse de su presencia hasta que fuese demasiado tarde para actuar de cualquier forma.
Haciendo una seña rápida a sus compañeros, el Dagda Mor dio la vuelta y se encaminó con paso desgarbado hacia el resguardo de la Línea Quebrada. Cerró los ojos con expresión de placer al saborear en su mente el éxito que esa noche le aportaría. Después de esa noche, los elfos estarían dominados. Después de esa noche, no tendrían más remedio que contemplar cómo su amada Ellcrys sucumbía sin la menor esperanza de un renacimiento.























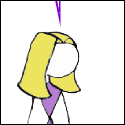










No hay comentarios:
Publicar un comentario