¿Qué sería de los héroes sin los villanos? ¿Quién sería Oskar Schindler sin Amon Goeth en La lista de Schindler, Clarice Starling sin Hannibal Lecter en El silencio de los corderos? El malo de la película es un monstruo moral que, para desazón nuestra, puede llegar a interesarnos más que el propio héroe. Él o ella -aunque las villanas sean pocas- pasan por encima de las normas morales, de las convenciones sociales y de las leyes que nos atan a la vida diaria, y nos permiten vivir, aunque sea de segunda mano, las experiencias de transgresión que jamás nos atreveremos a vivir en la vida real. Mientras ellos son condenados en la pantalla, nosotros disfrutamos secretamente de su inclinación por el mal, preguntándonos con gran hipcresía cómo puede haber tal maldad en el mundo. Pese a lo mucho que nos atraen, celebramos la derrota del villano, que es casi siempre inevitable, porque enaltece nuestro sentido de la justicia y nos reconforta en nuestra esencial falsedad. En el cine el villano paga por sus crímenes, como debe ser; en la desordenada, caótica vida real no siempre es así, por eso necesitamos las películas.
Por definición, el monstruo moral ansía poseer y acumular poder y tiene poca o ninguna capacidad de sentir empatía hacia otros seres humanos. Las relaciones más significativas que este personaje establece con otras personas son casi siempre obsesivas, sean criminales o sexuales. Para el villano, los otros son simples objetos que se poseen o se destruyen, ya que él es incapaz de ver a los demás como personas a la misma altura.
Sus víctimas y sus rivales, seres inferiores, no le merecen más que desprecio, y es que, como se puede ver, la clave de la personalidad del villano y su mayor debilidad es su complejo de superioridad. Él está completamente seguro de ser más inteligente, más listo, más efectivo que los héroes enemigos, pero acaba cayendo en la trampa de su propia autoestima, a menudo cometiendo errores nacidos de una excesiva confianza en sí mismo; el héroe, sin embargo, a menudo duda de su propia heroicidad.
Los monstruos morales humanos son monstruos anti-sociales, ya que traen el caos a la sociedad en la que viven. Todos ellos son psicópatas, es decir, personas incapaces de sentir simpatía hacia otras personas y de distinguir entre el bien y el mal; personas incapaces, por lo tanto, de poner barreras a sus inclinaciones criminales. La gran diferencia entre el villano y el psicópata asesino en serie es que el primero comete sus crímenes, casi siempre sin ni siquiera mancharse las manos de sangre, en un contexto social y político que le es favorable -por ejemplo, una dictadura- o en sistemas criminales al margen de la ley, en tanto que el psicópata asesino es un criminal aislado que necesita del contacto sangriento con sus víctimas, viva en la sociedad que viva. El asesino se conforma con el breve poder que consigue sobre su víctima y sobre el sistema policial gracias a sus crímenes, mientras que el villano aspira a conseguir un poder más estable, sea como sirviente o como amo del aberrante sistema político-social que él ayuda a establecer o a mantener.
A pesar del horror que nos inspiran los actos del popular asesino en serie del cine, el villano es un monstruo moral mucho más amenazador y mucho más cercano a la realidad de la vida diaria. La psicopatía del infame Dr. Lecter no es sustancialmente distinta de la del nazi Amon Goeth, sus personalidades son afines, ambos son personajes que se pueden etiquetar como villanos. Pero mientras Lecter es una amenaza más o menos controlable po rel sistema jurídico-legal de la democracia americana en la que reside, Goeth es parte de la propia legalidad del nazismo: Lecter mata furtivamente, a solas, mientras que Goeth recibe el apoyo de una eficiente maquinaria política que le permite gestionar un campo de concentración, lo cual le hace muchísimo más peligroso que cualquier caníbal solitario. Lecter puede ser juzgado e incluso encarcelado -otra cosa es que pueda ser mantenido en prisión-, pero controlar a monstruos como Goeth conlleva desmantelar el propio sistema que les protege y, tal como se está viendo en los casos de los siniestros ex-dictadores sudamericanos, esto no es tarea fácil.
[...]
El Diablo, el archi-villano del mundo judeo-cristiano, comparte protagonismo con el personaje del villano mortal a partir del Humanismo renacentista. Maquiavelo recomendó un modelo de conducta política amoral y cínica en El Príncipe (1513) que no sólo legó a la posteridad el adjetivo maquiavélico (manipulador perverso), aplicado tan a menudo al villano, sino también una fuente de inspiración constante para la ficción y para la vida real. Shakespeare ofreció en sus obras estudios de villanos tan memorables como el mentiroso Yago de Othello (1604), el ambicioso Macbeth y el usurpador sanguinario Ricardo III, en tanto que John Webster, autor teatral de la generación que le sucedió, creó en La duquesa de Malfi (1614) y El demonio blanco (1612) villanos de una crueldad extrema que sentaron un precedente más tarde seguido por la novela gótica del siglo XVIII. Según este género el Diablo y el villano son dos caras de la misma moneda, siendo el villano una encarnación puramente humana del mal que solía atribuirse a la influencia del demonio. Cuando ambos personajes se contrastan, como ocurre en la formidable novela de Matthew Lewis El monje (1794), el Diablo puede ganar la partida gracias a su gran poder sobrenatural, pero, como mínimo, empata en maldad con su vesión humana, si no pierde.
Maquiavelo, Shakespeare y Webster entendieron perfectamente que el villano es una figura política, dominada por la búsqueda del poder. Esta búsqueda, que le lleva a mover resortes relacionados con la corrupción y la ilegalidad, pasa por numerosos hechos de sangre, aunque éstos no son un fin en sí, sino el camino para llegar al verdadero objetivo. Las víctimas del villano son siempre obstáculos en su camino hacia el poder, centrado en la posesión de dinero o del mando, bien en una organización criminal o en los órganos de gobierno de una nación donde la democracia no funciona. La venganza es también un motor poderosísimo en la conducta del villano, quien a menudo se obsesiona con ella hasta el punto de creer que sólo él puede impartir su propia justicia, con la consiguiente indefensión para las víctimas que se interponen en su camino hacia la satisfacción.
El villano amoral sediento de poder no deja de ser una fantasía consoladora como el Diablo, ya que mientras éste servía para convencernos de que el mal no está en nosotros, sino en algo externo que puede controlarnos, el villano sirve para que nos dejemos persuadir por la idea de que el mal sólo reside en ciertas personas de psicología aberrante, y no potencialmente en todos nosotros. Así, el nazismo, por ejemplo, se explicaría por la influencia que el archivillano Adolf Hitler tuvo sobre miles de inocentes alemanes a los que arrastraron las ansias desmedidas de poder del Führer y no por su habilidad para aprovechar el potencial para el mal latente en todos sus compatriotas. esta segunda interpretación casi siempre se rechaza con gran escándalo porque argumenta algo inaceptable: que todos, alemanes o no, somos villans susceptibles de colaborar con sistemas de poder execrables.
Conceptualmente, el villano del cine está aún muy cerca del villano gótico original, por la simple razón de que los monstruos morales del cine han saltado a la pantalla desde la novela y el teatro del siglo XIX, sobre todo en sus vertientes más populares. La trama del inocente perseguido por un malvado aparentemente imparable, ingrediente omnipresente del cine de Hollywood, es tan vieja como las novelas góticas de persecución, subgénero que cuenta con obras tan insignes como El italiano (1797) de Ann Radcliffe y, especialmente Caleb Williams (1794), obra del filósofo William Godwin que inspiró en parte el Frankenstein (1818) de su hija Mary Shelley. En el siglo XX se sumó a esta trama básica un nuevo factor: el héroe o la heroína es a menudo perseguido por todo un sistema de poder en lugar de por un solo individuo maléfico. Esta segunda línea conduce a argumentos tan dispares como la pesadilla política de George Orwell, 1984 (1949) y las populares novelas de John Grisham, como, por ejemplo, La tapadera. En 1984, tal como muestra la película, el héroe no puede escapar de la vigilancia intensiva que el misterioso dictador Gran Hermano ejerce sobre todos los aspectos de su vida, mientras que en La tapadera, también novela y película, el brazo legal de la mafia (un bufete de corruptos abogados) rodea con tanta eficacia al joven abogado recién incorporado a la firma que nada -o casi nada- puede salvarle.























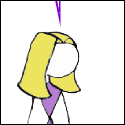










No hay comentarios:
Publicar un comentario